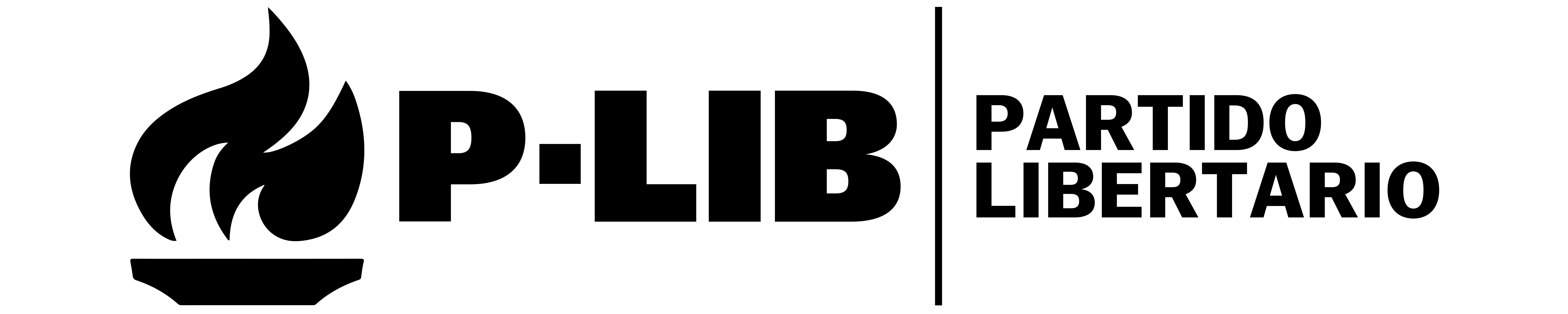Por Óscar Monje
En los días entre semana, cuando llego a casa para comer, tengo una costumbre que consiste en, una vez he comido, posarme sobre el sofá mientras veo en el televisor las noticias. Es una costumbre a la que encuentro muchos beneficios; aparte de que los noticiarios suelen ser un somnífero excelente que, unido a la necesidad biológica de dormir que suele surgir a esas horas, hacen un cóctel perfecto; digo, aparte de eso, esos minutos suelen ser mi único contacto con las noticias de los medios de comunicación tradicionales, lo cual ya es de por sí una experiencia bastante nostálgica.
El caso es que desde estos medios se suelen dar opiniones que llegan a mucha gente, y por eso creo que es importante verlos, aunque sea de vez en cuando. Y de entre todas esas opiniones, hay una que parece subyacer a muchas de ellas, algo así como un principio que se aplica en muchos campos para producir opiniones similares, y ese principio es el rechazo al cambio.
No importa si se habla de temas económicos, políticos o del tema más baladí. Sucede que en el siglo XXI se está produciendo un cambio social trascendental, con consecuencias económicas evidentes e influencias en el ámbito político cada vez más inevitables. Esto tiene como origen algo que, a primera vista, no parece tan relevante: el hecho de que dos humanos, sin importar dónde estén, hoy pueden comunicarse con suma facilidad mediante un sistema que, a pesar de los esfuerzos de los Estados, es tan complejo, está tan descentralizado y es tan proclive a la innovación que es imposible de controlar. Y eso está transformando nuestra forma de vivir, de relacionarnos tanto profesional como personalmente, de un modo tan grande, que muchas personas empiezan a padecer una nostalgia crónica por el mundo de antes de todos estos cambios.
Puede verse en múltiples ejemplos y en múltiples disciplinas. Verbigracia, en España hay un tema económico recurrente, que es el de la llamada España «vaciada». Un tema que no tiene nada de nuevo, ya lo trataba Miguel Delibes hace setenta años en El camino, y que a efectos literarios puede dar mucho juego ya que despierta una emoción fortísima, que es precisamente esa nostalgia por un modo de vivir pasado. Sin embargo, en el plano de la realidad económica, el hecho es que la vida rural cada vez se adapta menos a nuestro siglo, y es por tanto cada vez menos viable, sobre todo si uno quiere mantenerla sin renunciar a las comodidades que nos han traído las últimas décadas, por muy románticamente que uno pueda ilustrarla en la literatura. Y los noticiarios y la opinión pública en general señalan esto como un problema y no como la solución que es, como un acto de maldad —ejecutado por unas terceras personas de identidad siempre ambigua (pero seguramente sean capitalistas)— y no como el resultado de elecciones voluntarias espontáneas en masa producidas por razones subjetivas, y por tanto diferentes para cada individuo, pero que convergen en un cambio generalizado en el modo de vivir. Puede ser que existan individuos cuyas preferencias subjetivas sean las de mantener una vida rural, no es ese el tema que estamos tratando y no debería ser un problema siempre que unos no pretendan utilizar sobre otros la coacción violenta mediante el aparato estatal. El error es que este cambio, que es inevitable, se ve como un problema y no como una solución.
Pongamos otro ejemplo, ya dentro del ámbito urbano: la digitalización. Muchas veces se habla con miedo de los efectos que esta digitalización ha tenido en nuestra forma de relacionarnos, o en cómo afecta a la estructura productiva. Que las máquinas realicen trabajos que antes realizaban humanos, o que los jóvenes liguen por Tinder, son todos fenómenos, consecuencia de la digitalización, que suelen señalarse como problemas. Como si la sociedad se corrompiese, como si hubiese habido un momento en que alcanzamos el estado pleno del ser humano y después solo nos espere una decadencia permanente; minusvalorando aquello que nos hace humanos: la capacidad de modificar nuestra realidad para satisfacer nuestras necesidades subjetivas a través de la función empresarial, o bien desdeñando dichas necesidades subjetivas, suponiendo que las propias son superiores a las ajenas. Y esto es algo independiente de ser de izquierdas o de derechas. Aunque se asocie a la derecha con el conservadurismo, las más de las veces la izquierda solo trae progreso en forma de nuevas y progresistas trabas a la innovación.
En cualquier caso, hay un problema latente, y es que la nostalgia y el miedo al cambio nos hacen oponernos a transformaciones que son inevitables. La gente suele ver las soluciones como problemas. El conservadurismo humano —pulsión que, por otra parte, tiene un origen evolutivo, pero que no por ello debemos dejar de combatir haciendo uso de la capacidad de raciocinio que nos caracteriza como especie— intenta combatir los cambios, en vez de entenderlos como una evolución inevitable y que surge de manera espontánea, pues ofrece una solución a necesidades subjetivas de grandes masas de individuos. Esta solución nos puede parecer menos lírica o romántica que lo que teníamos antiguamente, pero el hecho es que las elecciones voluntarias de individuos impulsan dicha evolución, y, por tanto, aunque no se quiera reconocer, responde a la necesidad o a la voluntad humana, y por tanto no debemos, ni tan siquiera podemos, oponernos a ella. Tal vez todo lo que podamos hacer es entenderla e intentar adaptarnos del modo más adecuado.
Digo que esta nostalgia tiene un sentido evolutivo porque probablemente sea así, es más seguro rechazar el cambio en un primer momento. Las sociedades que eran más reticentes a cambiar eran las que en un principio sobrevivían, pues no asumían riesgos que pudiesen acabar con su forma de vida, y las innovaciones se producían muy lentamente, y en muchas ocasiones solo ocurrían cuando llevaban aparejadas una importante mutación genética en la especie. Sin embargo, en el momento en el que la razón humana y su creatividad aparecen, todo da un vuelco. Como relataba Carl Menger en su teoría evolutiva de las instituciones sociales, los individuos más creativos innovan, y los que aciertan ven mejorado su nivel de vida, de modo que son imitados poco a poco por el resto de la sociedad, y este es un proceso que ocurre al margen del Estado y sin necesidad de su existencia, y que este no puede controlar —y cuando lo hace provoca fatales consecuencias, como ya traté en un artículo anterior, El teorema de la imposibilidad del estatismo—.
Por todo esto, se concluye que oponerse a este proceso es inútil, y en el peor de los casos puede ser contraproducente. Imagínense, por ejemplo, que un ficticio gran sindicato de granjeros en el siglo XIII se hubiese opuesto a cualquier tipo de innovación que hiciese más productivo al trabajador rural, y que por tanto hiciese disminuir las plantillas encargadas de las actividades agrarias, impidiéndonos dedicar nuestro tiempo a otras actividades. Hagan el ejercicio de imaginar cuántas innovaciones no se hubiesen producido y cuánto empeoraría su calidad de vida.
El objetivo con esta reflexión es ayudar a entender por qué es tan necesario este «giro copernicano» que dieron los austriacos en la forma de entender la acción humana y cómo esta transforma el mundo. Los humanos tenemos una capacidad creativa infinita, que nos permite modificar la realidad para poder satisfacer nuestras necesidades. En un inicio, dichas necesidades eran poco más que mantenerse con vida, y conforme estas necesidades fueron cubriéndose, otras más refinadas tuvieron que satisfacerse. Y en ese ascenso en el refinamiento de nuestras necesidades llegó el momento en que conseguimos transformar radicalmente el modo de comunicarnos, y con ello el modo de relacionarnos, y en el futuro vendrán otras innovaciones que modificarán nuestro modo de vivir. De igual modo que el estilo de vida del siglo XX era radicalmente distinto al estilo de vida preindustrial, y ya en aquel entonces hubo importantes corrientes de pensamiento que se opusieron a ese cambio. Ahora parece que el siguiente paso es la inteligencia artificial, aunque es imposible saberlo porque, si por algo se caracteriza la innovación, es por ser imprevisible, como es lógico.
Lo importante es hacer calar la idea de que no debemos oponernos a este proceso natural, y no debemos dejar que el miedo haga que nos seduzcan ideas perversas en las que justificamos la coacción violenta para detener esta evolución. Debemos desconfiar del que utiliza el miedo al cambio para arrogarse más poder, entender que dicho cambio es fruto de elecciones voluntarias, y que por tanto es legítimo que se produzca, y detenerlo solo puede traer consecuencias negativas —confirmándose una vez más la intuición Hayekiana que dice que siempre que se transgrede un principio fundamental del derecho acaban produciéndose consecuencias negativas—. Del mismo modo que Copérnico puso a la Tierra a girar alrededor del Sol, o Kant dio su giro epistémico en su Crítica de la razón pura, los austriacos dieron un tercer giro copernicano al poner las acciones de una sociedad a girar en torno a las acciones voluntarias de sus individuos; cosmovisión en la que no tiene sentido el uso de la coacción estatal para detener la evolución, sino todo lo contrario, conviene dejar la mayor libertad posible para que los individuos más creativos puedan proponer nuevos modos de acción que, en caso de resultar en mejores condiciones de vida, puedan ser imitados por los demás individuos.
En el ámbito económico, este es el fundamento que hay detrás de la regla de oro del economista liberal: descentraliza el poder, deja que haya competencia, y los recursos se gestionarán cada vez de forma más eficiente de forma aparentemente milagrosa.
Decía al inicio que la transformación digital ha tenido ya grandes consecuencias en el ámbito económico y social, y que sus consecuencias en el ámbito político son cada vez más inevitables. Estas consecuencias son, entre otras, que, debido a lo fácil y barato que es ahora transmitir información, la globalización que se ha producido es enorme. Llega hasta el punto de que cada vez es más difícil para los gobiernos tener el control de la información que llega a sus ciudadanos. Y es tal vez en este momento, gracias al medio que supone internet, capaz de comunicar a personas de todo el mundo sin que los Estados puedan controlarlo, que tal vez las ideas de la libertad tengan su mejor oportunidad —no es de extrañar que haya sido en internet donde han surgido instituciones tan descentralizadoras como blockchain, el software libre o la piratería, todas instituciones que surgieron de manera espontánea en el albor de internet sin mediación del Estado, e incluso a pesar de su oposición—. Tal vez una de las ideas que podamos añadir a esa lista sean las del libertarismo que, si bien son previas a internet, han encontrado en él su medio de difusión, más que en los medios de comunicación tradicionales.